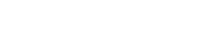4:45h. Sonó el despertador, como cada mañana, como cada semana de lunes a sábado.
El ruido infernal, penetrante, agudo como una afilada espada penetraba en su cerebro, despertándole, sacándole de la placidez de un profundo sueño, un bello sueño que nunca se realizaba hasta sus últimas consecuencias:
Justo antes de besar a una embriagadora mujer de cabello negro, el maldito y cruel despertador tocaba su irritante, repetitiva y odiada melodía, posponiendo para mejor ocasión tan deseado desenlace.
Simón sacó un brazo de entre las mantas, desconcertado y adormilado, apagó el dichoso trasto para que callara de una vez. Estuvo a punto de quedarse cinco minutos más en la cama, pero esa misma decisión le costó la semana anterior llegar tres horas tarde al trabajo. Así que, de un tirón, se sacudió todo el ropaje de encima.
¡Qué frío! No tenía calefacción. Acostumbraba a dormir sin pijama y ese mes de noviembre estaba siendo el más crudo y helado de los últimos veinte años. La letal combinación estaba servida.
Se levantó de la cama, el suelo de terrazo cortaba de lo frío que estaba, saltó a las zapatillas con la endiablada habilidad nacida de la supervivencia de habitar una casa que reproducía un habitat polar.
Entró en el baño. Abrió el grifo del lavabo y se lavó las manos y la cara en un minuto y su sangre tardó otros quince en volver a circular por su cuerpo, pues se le había helado al contacto con el agua.
Ir a la cocina a encender el calentador estaba descartado, probablemente no saldría vivo de allí: quedaría petrificado a modo de extraña y grotesca estatua de hielo, antes de llegar siquiera al cajón de las cerillas.
Desaparecidos los vapores del sueño, aseado, comenzó a vestirse y a sentir un poco de calor. Se enfundó bufanda y abrigo, salió de su casa y bajó al portal.
5:15h. En la calle el frío era atroz. Como cada madrugada, se dirigió al bar Faisán, donde Luis, el dueño, ya le tenía servido el desayuno. La primera sensación agradable del día: café bien cargado muy caliente y porras, rutina a veces rota por un suizo o una caracola.
Simón se tomaba con agrado lo que Luis le servía sobre el mostrador, con esa confianza que solo pueden dar varios años de trato, café y conversación.
Luis, con siete años -le contó a Simón en cierta ocasión-, ya se ganaba algunas pesetas abriendo las puertas de los taxis en el Madrid de 1950, junto a su hermano Blas.
Los dos, Luis y Blas, se hicieron hombres buscándose la vida en la calle, compartiendo sus tragos buenos (los menos) y malos (los más).
Los lazos trenzados de necesidad y sufrimiento que los unieron a ambos, permanecerían para siempre fuertes entre ellos, manteniéndoles juntos el resto de sus vidas.
Blas siguió trabajando junto a Luis hasta el día en el que murió, hacía ya cuatro años. Simón conocía bien las andanzas de los dos hermanos, por boca del propio Luis.
Vaya par de dos, no había juerga que dejaran pasar, mujer que no se intentaran llevar a la cama, ni tampoco jarra de cerveza que dejaran de vaciar.
Luego llegaron los años de parar, de serenarse, y montaron aquello que mejor conocían: un bar. El mismo en el que en estos instantes Simón disfrutaba de la mejor taza de café de la zona. Apuró el desayuno…
– Bueno Luis, me voy a currar… Un día mando todo esto a paseo, dejo de ser un esclavo y me largo a vivir de verdad a algún lugar que merezca la pena, a mi rollo… ¿Vendrías conmigo, Luis?
– Dalo por hecho. Cuando te vayas a ir no te olvides de darme un toque…
– ¡Hasta mañana! -se despidieron ambos-.
Se miraron los dos a los ojos y Luis le sonrió por última vez. Simón todavía no lo sabía. ¿Quién podría saberlo? Luis murió esa misma noche. No importa cómo, lo que importa es que murió.
Simón, al enterarse, se le rompió el corazón. Un duro golpe, una cicatriz profunda. Nunca podría olvidar a Luis. Era como un padre para él y viviría para siempre en su corazón, al lado de sus mejores recuerdos.
Pero eso sería al día siguiente, esa madrugada se despidieron de la misma forma de siempre: compartiendo un magnífica taza de café y una amigable charla como si de un verdadero padre y un verdadero hijo se tratara..
– Hasta siempre, Luis… -murmuró muy bajito Simón el día del entierro, mientras que unas lágrimas peregrinas y solitarias recorrían su rostro hasta caer en la tierra sagrada de aquel apartado cementerio-.
5:30h. Simón llega a la estación de RENFE cinco minutos antes que pase el primer tren, el que abre servicio. Hace uso de su abono transporte, pasa los tornos de entrada y se sitúa en el andén.
Pocos viajeros a esa hora, los de siempre. Como almas en pena, almas descarnadas, embutidos en varias capas de abrigo, buscando un rincón donde resguardarse del terrible frío de esa madrugada y esperando ansiosos el tren y, con él, el calor y un ratito más de sueño, ligero pero reconfortante y reponedor, hasta llegar a la estación de destino.
Simón iba hasta Embajadores, como siempre, como cada semana de de lunes a sábado. Pero hasta llegar, dormitaba mecido por el agradable traqueteo del tren.
De pronto, una suave melodía de guitarra y una voz que entonaba una vieja balada de rock le hizo abrir los ojos. Le transportó diecinueve años atrás y ella volvió a vivir en su recuerdo por unos instantes… La cicatriz de Simón sangraba aún.
Le dio una moneda de dos euros y le agradeció la canción. El anciano músico le miró con ojos cansados de mirar, con ojos que habían visto demasiadas cosas, con ojos profundos, lejanos, perdidos en algún lugar recóndito de su alma.
Ojos cargados de sabiduría, capaces de leer un lo más profundo del corazón del hombre, despojándole de lo innecesario. Simón hubiera dado su mejor recuerdo por tener una mirada así.
Volvió a cerrar los ojos, la música cada vez se oía más lejos…
Luis Maroto Maldonado era mi padre y a él le dedico este escrito. No quiero que desaparezca sin dejar una huella y quiero darle las gracias por todo lo que puedo darle las gracias y pedirle perdón si no llegué a comprenderle, si no fui quién hubiese querido que fuese o si le decepcioné.
Hasta siempre padre…, nunca abandonarás mi corazón pese a todo y lo «pasao, pasao».
Asimismo, un recuerdo emotivo para su hermano, Alejo Blas Maroto. Espero que sigan juntos en el cielo.