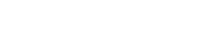A pesar de que no está científicamente demostrado que las actividades creativas sean más peligrosas, lo cierto es que, en el año 2012, el Instituto Karolinska puso de manifiesto que las personas que se dedican al mundo del arte tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos mentales y, por ende, el índice de suicidios en ellos es más elevado.
La figura del escritor suicida, además de horror, provoca un cierto punto morboso, propiciando que el creador literario se convierta rápidamente en un mito, en una leyenda para sus lectores.
Desde armas de fuego hasta barbitúricos
Entre nuestros literatos suicidas probablemente el más famoso haya sido uno que firmaba como Fígaro y cuyo abanico intelectual abarcaba desde la crítica teatral hasta la literaria, pasando por artículos políticos y costumbristas. Su verdadero nombre, seguro que ya lo saben, era Mariano José de Larra (1809-1837) y puso fin a su vida disparándose a los veintiocho años de edad por un amor no correspondido.
También eligió el arma de fuego el periodista estadounidense Ernest Hemingway (1899-1961), lo hizo una mañana de julio en su casa de Idaho. No era la primera vez que lo intentaba, al menos ya llevaba dos intentos fallidos, lo que sí parece es que en esta ocasión se esmeró un poco más.
Menos violento fue el modus operandi de Stefan Zweig (1881-1942) que decidió suicidarse junto a su mujer –Charlotte Altmann– ingiriendo barbitúricos mientras vivía exiliado en Brasil.
Su alma no pudo soportar más la situación decadente que vivía el Viejo Continente tras el triunfo del nacionalsocialismo alemán. Zweig estaba convencido que los nazis ganarían la guerra y acabarían dominando el mundo y, claro, no quería vivir para verlo.
El escritor uruguayo Horacio Quiroga (1878-1937) también eligió el suicidio para poner el broche fúnebre a una biografía atormentada y marcada por la muerte: el accidente de su padre, el suicidio de su padrastro y el de su esposa. En su caso, la gota que colmó el vaso fue un cáncer de próstata, fue el terrible diagnóstico lo que le impulsó a tomar un vaso con cianuro.
Fascinación por el seppuku
Primo Levi (1919-1987), el autor de “Si esto es un hombre”, un libro que inauguraba una trilogía sobre el horror en Auschwitz, sobrevivió al holocausto y pudo contar al mundo las atrocidades que cometieron los nazis. Su cerebro pudo soportar todo aquel horror, pero no su alma, motivo por el cual acabó lanzándose –mucho tiempo después de terminada la Segunda Guerra Mundial– por el hueco del ascensor de su casa en Turín.
Emilio Salgari (1863-1911), el autor de las maravillosas novelas de aventuras ambientadas en mares lejanos, eligió, para poner fin a su vida, un rito oriental, el seppuku, el método preferido por los samuráis para suicidarse. Curiosamente fue el mismo que eligió el gran dramaturgo nipón Yukio Mishima (1925-1970) seis décadas después.
También se suicidó uno de los iconos recientes de la literatura estadounidense, el escritor David Foster Wallace (1962-2008), el portavoz de la llamada generación X. Cuando su esposa salió del domicilio conyugal para hacer unas compras, escribió una carta, cruzó la casa hasta el patio trasero, se subió a una silla y se ahorcó. Lo hizo antes de poder disfrutar de los merecidos halagos de la crítica a su tercera novela, “The pale king”.
En este singular recorrido, desgraciadamente, no están todos los que son y, además, faltan ellas, las féminas, porque también ha habido escritoras suicidas. Pero, como diría Kippling, eso ya es otra historia.