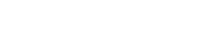«El hombre sensible está condicionado por sus recuerdos. En esto es profundamente empírico. Lo extraño es que no sea capaz de identificar memoria con experiencia». Salvador Elizondo, Cuaderno de escritura
Tres años antes de que falleciera Salvador Elizondo (29 de marzo de 2006) llegué a su casa, cuando empezaba a irse el día y me derretía el agobiante calor de primavera, a principios de abril.
Era un sábado, “su sagrado día”, que, en sus últimos años de vida, dedicaba religiosamente al dibujo y a ver por televisión su amado deporte, el beisbol.
Los sábados, no recibía a nadie que no conociera, a ninguna hora, era “su tiempo”, y como él decía: “el presente: sin futuro ni pasado.”
Si me recibió, ese día, fue porque iba acompañado por el escritor Daniel Sada, que -también amaba el béisbol y era mi maestro- me había invitado a ver a Salvador Elizondo para que le presentara un cuento que había terminado en el taller.
Cuando abrió la puerta, dirigió su cansada vista primero a Daniel Sada y enseguida me miró, se dio cuenta que traía en la mano uno de sus libros, de pasta verde, dijo:
“Cuaderno de escritura, y todavía lo leen, es increíble, hace tanto tiempo que se publicó”.
Pasamos por un blanco camino empedrado que dividía el jardín a la mitad, que llevaba directo a un pequeño espacio que utilizaba como “hall”, donde unas sillas redondas, de plástico tejido y de patas de fierro, que estaban acomodadas alrededor de una mesa de madera que nos hacía inclinarnos casi hasta el piso para poder tomar las botellas frías de cervezas que bebíamos con gran disfrute, ya que el calor no había disminuido un solo grado, al fondo una televisión cubierta con una tela roja.

Allí sentado, en compañía de Sada y Elizondo, ansioso esperaba que se diera la oportunidad de leer mi cuento. Nunca sucedió, primero porque Elizondo contaba anécdotas tras anécdotas, después porque platicaba con Sada de los comentarios que había hecho Carlos Fuentes sobre sus historias: “Sada, cantinflea, muy buenas historias, pero cantinflea”.
Y, por último, cuando le mostré las hojas dijo que no quería leer nada de un escritor principiante, que lo mejor que podíamos hacer era ver el beisbol que estaba por empezar.
Antes de que comenzara el partido me pidió el libro y leyó lentamente algunas de sus páginas, como si le cansara cada frase:
“Los inválidos, los deformes, nos turban espiritualmente porque son la prefiguración de una de nuestras posibilidades.”
“Las mujeres son mayoritariamente adictas a la cocaína; esa droga que les produce la sensación de poseer las virtudes del hombre.”
“El drama de la inteligencia estriba en su incapacidad de analizar, mediante los sentidos, lo sensible.”
“La voluntad es lo único que es autónomo porque no puede ser regido desde el exterior: rige.”
Dejó de leer, sus ojos cerró y se quedó unos segundos así, enseguida buscó su cajetilla de cigarros en una de las bolsas de su pantalón, todavía con los ojos cerrados prendió el cigarrillo y lentamente dejó escapar el humo por la nariz.
Por su rostro pasaba sin prisa el ligero humo, antes de que volviera a fumar, dijo, ya con los ojos abiertos:
“Para ser un buen escritor se necesita voluntad para escribir siempre sin prisa…”
Me devolvió el libro, quitó la tela roja de la televisión, la encendió.
En silencio, mientras bebíamos unas cervezas, veíamos un partido donde los jugadores parecían no tener prisa por anotar las carreras que les aseguraran el triunfo, sin perder la voluntad por ganar.